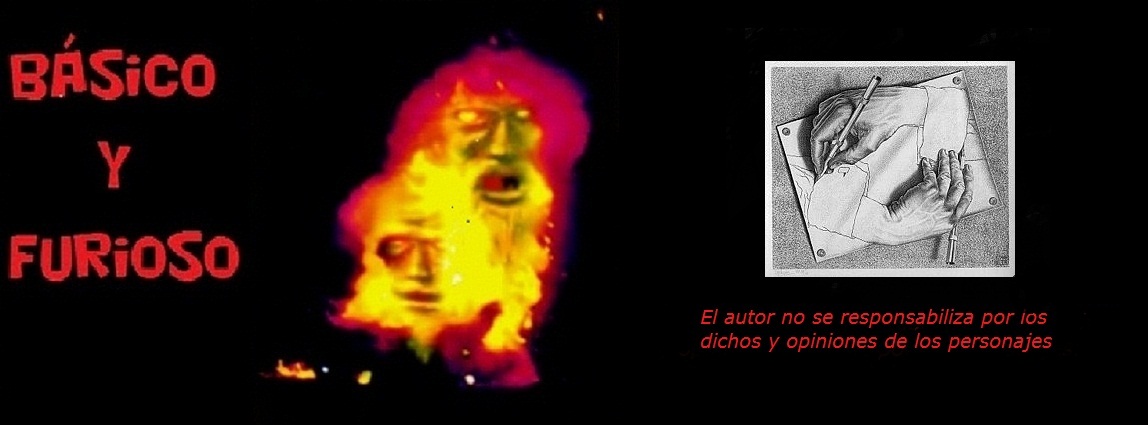|
| http://foro.fonditos.com/ |
…yo conocí a Dios. Fue en Ciudad del Este, Paraguay. Tal vez no sea la prueba de San Anselmo, pero para mí resultó contundente. La cosa fue más o menos así: había acompañado a un amigo que se dedicaba a bagayear mercadería importada, comprándola en los free shops de Paraguay para luego venderlos acá con más del 50 % de recargo, como tantos desocupados que tienen que rebuscárselas de algún modo. Era un buen programa, podía conocer Iguazú y de pasada ver si pegaba una buena piedra de algo para hacer una diferencia yo también. De pronto me encontré en una ciudad extraña, rodeado de marginales guaraníes y de orientales poderosos, donde el calor y la humedad agobiantes fundían una gestalt de culturas y de idiomas pluralísima, a la vez que hacían fermentar toda suerte de detritus orgánicos que soltaban un desagradable olor omnipresente. Me llamó la atención ver la diferencia abismal que existía entre los dos polos de esa sociedad; tremendos automóviles de primera clase mundial con vidrios polarizados circulaban entre millares de personas despojadas de todo, inclusive de su espíritu, el que quedaba relegado en virtud de la cotidiana batalla feroz por la subsistencia que debían librar sin resuello. Después de una larga visita a las Cataratas –donde por un momento sentí que quizás fuera posible conectarse con los mundos sutiles- fuimos de shopping y a poco estaba ya cansado de perfumes, whiskyes, indumentarias, chucherías, etcétera. Dejé a mi amigo en tales menesteres y comencé a repetir mi rutina de deambular por los bares, sólo que esta vez eran nuevos y relativamente exóticos. Llegó la noche, y pese a que había sido impuesto acerca de los peligros que un desavisado turista podía enfrentar en tal circunstancia, continué con mi expedición alcohólica. Dado que -sobre todo en los suburbios- podía beberse escocés a precios muy bajos, no tardé en entrar en ese estado en que el piloto automático debe estar bien afiatado para seguir funcionando medianamente. Volviendo hacia el Down Town, me sorprendí al ver una gigantesca ruleta sobre el techo de un edificio no muy grande, y decidí jugar unas fichas. Entré. Atravesé una recepción bastante paqueta, subí unas escaleras e ingresé en un amplio salón en semipenumbras a lo largo del cual se distribuían las mesas de juego. Me proveí de unas cuantas fichas y fui a sentarme a una. Inmediatamente se acercó una morena y me sirvió una copa de champagne. Como estiré el cuello para ver de qué se trataba, la morena me aclaró con aire suficiente: “Es champagné francés, señor”. Levanté mi copa como brindando, me la bebí de un saque y la estiré hacia ella, que volvió a llenarla, y se fue. Advertí entonces que la crupier era otra morena, uniformada igual que la que servía y que todas las demás que andaban por allí sirviendo o haciendo rodar la bola o dando cartas o quién sabe cuántas cosas más, porque a mí no me la vendían: eran todas profesionales de la carne -dicho con todo respeto por tan noble profesión-, algunas en ascenso y otras en descenso, ustedes saben como es la vida en los sistemas liberales. Frente a mí un joven japonés vestido con un traje finísimo fumaba un habano, bebía champagne y se comportaba como si fuese Scarface, secundado por dos ponjas más, que festejaban ampulosamente los chistes que decía en esa especie de gorgoteo nasal de vocales que constituye su lengua. Un tipo francamente desagradable. Esperaba que la crupier anunciara que se terminaba el tiempo de apostar para efectuar sus jugadas, la mujer las devolvía y él volvía a poner las fichas otra vez. Cada bola sucedía lo mismo, la mina se fastidiaba, yo me fastidiaba y se fastidiaba todo el mundo, pero el ponja seguía haciéndose el Humphrey Bogart y sus dos ponjitas festejando. Perdí un par de manos y el fastidio crecía. Perdí la tercera y supe que tenía que hacer algo para cambiar la suerte o al menos para evitar que el oriental siguiera rompiendo las pelotas. Simplemente me dirigí a él y le dije:
-Mirá, Hiroito, no sé si me entendés, pero te sugiero que vayas a joder a otra mesa. Ya bastante te soportamos en ésta, y queremos jugar tranquilos. -El tipo me miró con una mezcla de odio y sorpresa. Mantuve la mirada unos segundos. No dijo nada. Tomó un pilón de fichas impresionante y lo amontonó sobre la primera docena. Se nota que quería demostrar que él dejaba el vento y por eso hacía lo que le venía en gana.
Salió el 28. Lo tenía yo.
El ponja me miró con un odio encendido y se fue. Los payasos laderos intentaron remedar su expresión, y yo levanté mi copa a modo de saludo. Se fueron detrás de él. Y mi suerte cambió. O tal vez haya sido que la mina aquella sabía tirar muy bien la bola, y me estaba gratificando por haberle sacado de encima a aquellas bolsas de mierda amarilla con ojos sesgados de gato pajero, como bien señaló Güiraldes.
Salí con algo más de cinco mil dólares americanos, caminé unas cuadras buscando un taxi que me condujera al hotel de Foz do Iguaçú en el que estábamos parando, cuando una voz detrás de mí me indicó que el asunto de los ponjas no había quedado ahí.
-Hey, Maradona porra.
Me volví y los ví a los tres, en idéntica disposición a la que observaban en la mesa de ruleta.
-Qué tal, muchachos, tanto tiempo –dije, no tan seguro de seguir haciéndome el poronga. Uno de los esbirros sacó una cadena, el otro golpeaba un puño de acero sobre la palma de su mano y el del traje fino desenvainó una katana con aires de samurai. Los tres sonreían, y yo me dije que tal vez fuera cierto eso de que la noche allí podía ser peligrosa. Pensé en ofrecerles las cinco lucas, mas inmediatamente me dí cuenta que a más de quedarse con mi dinero me iban a dar la zandunga igual. Tal vez pronto sería alimento para los peces habitantes de las grandes aguas, pero había que mirar el lado positivo: tal vez pronto, también, supiera algo acerca de la eventual existencia de ultramundos. Como el ataque se demoraba, pensé que me estaba comportando como una especie de matón de barrio patinado por la angustia Kierkegaardiana. Todo aconsejaba salir disparado de allí como alma que lleva el diablo, pero sin embargo me quedé, al tiempo para ver venir desde detrás de ellos a una trotacalles muy atractiva, rubia natural, vestida con una ajustada blusa púrpura y pollera y botas de cuero blanco, al igual que su cartera. Pasó al costado de la brigada nipona sumiéndola en una especie de estupor que me resultó incongruente con el cuadro. Se acercó, tomó mi brazo y nos fuimos caminando calle abajo. Yo estaba como en trance, aunque una parte de mí esperaba de un momento a otro ser atravesada por el acero. De repente la mina se volvió y los miró; ellos, como si hubieran sido chicos de colegio, guardaron las armas y se fueron en dirección contraria.
-¡Eso fue por Pearl Harbor! –Les grité, mientras elevaba el dedo medio a modo del agravio yanki hoy globalizado.
-Pará, no te hagás el boludo que si no fuera por mí ya estarías en pedazos –me dijo la mina.
-¿Sos argentina? –Pregunté sorprendido.
-No, ¿por?
-Dale, no jodás. “pará”, “boludo”, eso lo dicen los porteños, que yo sepa.
-No, pelotudo, no soy argentina.
-No te creo.
-Hablo todos los idiomas y todos los dialectos de este mundo y de todos los demás. Yo soy Dios.
-¿Cómo?
-Como oís, pendejo. Soy Dios. Jehová, Ormuz, Brahma o como mierda quieras llamarme. Me da igual.
-Ah, bueno...
-No me creés, ¿verdad?
-No, sí, cómo no te voy a creer. Lo que pasa que a mí siempre me mostraron barbudos con cara de malos, así que esta versión es lejos la que más me gusta –traté de seguirle la corriente, ya que evidentemente debía la conservación de mi pellejo a una esquizofrénica.
-Tengo muchas. Ésta, a decir verdad, no me desagrada tanto. Aparte la paso bomba.
-Seguro, seguro.
-¿Querés venir a mi casa? Es por acá nomás.
-¿Qué? ¿Hay una iglesia, por acá?
-No te hagás el vivo. Digo un lugar donde podamos echarnos un buen polvo.
-¿No será demasiado pronto, Mi Señor? Es nuestra primera cita.
-No sé si la tenés oída, pero yo escupo de mi boca a los tibios.
-Si, mi amo, escupime y decime Belcebú. Lo que quieras.
-Está bien, pero mirá que no es gratis.
-Sí, eso suelen decir los hermeneutas de la biblia. No sé muy bien a qué te referís, pero voluntad de pago, eso sí que tengo.
-Sabés muy bien a lo que me refiero.
Poco después entramos en una casa de lo más común y, a pesar de mi borrachera, nos echamos unos fierros celestiales. Por un momento creí que había dejado de ser un paria en términos metafísicos; creí, sinceramente, que amaba a Dios. Luego de oblar la módica suma de quinientos dólares –hay que tener en cuenta que el salvador había hecho bien su trabajo y, consecuente con su función, me había salvado de los ponjas- me iba a retirar cuando me invitó a un bar cercano a tomar unas copas. Acepté, por supuesto.
Entramos a un barsucho bastante rústico, nos sentamos en los taburetes de la barra y pedí vino, qué otra cosa iba a pedir pensando en términos eucarísticos.
Al cabo de un tiempo yo estaba dispuesto a consentir, cuanto menos de la boca para afuera, todo ese rollo divino sin pestañear.
Rato después ingresaron tres muchachones de aspecto poco tranquilizador, pidieron unas cervezas y unas fichas de pool. Resulta que Dios hizo girar su taburete, cruzó las piernas y les enseñó una buena parte del misterio. Los morochos se excitaron visiblemente, y no podían dejar de mirar entre tiro y tiro el valle de la tierra prometida. Yo no sabía bien cuál era el plan del creador, pero quién era yo al fin y al cabo para saberlo... aparte creo que me puse un poco celoso, por más Dios que fuera no se jugaba así con la imagen de un simple mortal. Uno de los jóvenes se envalentonó, a tenor del manifiesto interés que la blonda divinidad trasuntaba por sus personas, y le ofreció jugar.
-Está bien, yo rompo –fue la respuesta celeste.
El joven se apresuró a colocar las bolas para la apertura. Dios se acercó a la mesa, y apartando con un ademán el taco que se le ofrecía, simplemente miró la bola blanca, se concentró y su disparo telekinésico fue tan violento y certero que la totalidad de las bolas fueron a parar al interior de alguna buchaca.
Luego se dirigió hacia la puerta y me arrojó un beso con la mano. Yo me persigné, a modo de saludo. Y luego se fue, sin más ceremonia. Terminé el vino y seguí con whisky. Los pibes me miraban, como esperando algún tipo de explicación de mi parte. Justo, mirá vos.
Esa noche fue una de las pocas que recuerdo en las que no maldije mi suerte. Había conocido personalmente a Dios. Y me habían quedado U$ 4.500.